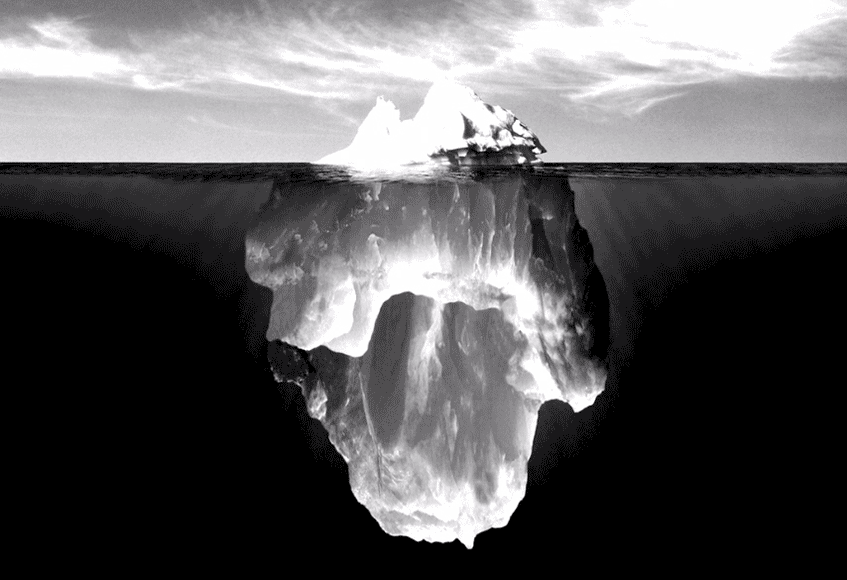La escena me la compartió la directora de la carrera de arquitectura en una institución privada. El padre de un estudiante recientemente aceptado le había solicitado una cita para poner sobre la mesa la siguiente pregunta: en vez de comenzar a pagar una educación universitaria ¿debería invertir su dinero en comprar una pequeña flotilla de taxis a su hijo? Sus cálculos estaban hechos: el costo de toda la carrera de arquitectura podría traducirse a corto plazo en un negocio rentable. Es una visión pragmática si se quiere, pero la pregunta no parecía ser descabellada. La respuesta –como también me lo describió ella- no estuvo exenta de titubeos.
Anunciar la crisis de la educación universitaria y muy especialmente la crisis en la formación de los arquitectos no es un deporte nuevo. Ha habido sobretodo mucha autoflagelación gremial y algo de reflexión, también. María García Holley y Juan José Kochen sintetizaron recientemente las preocupaciones de muchos en un texto titulado La arquitectura no es suficiente:
«En las escuelas de arquitectura debieran nacer las nuevas líneas de pensamiento a partir de un amplio espectro de acción, un lugar fértil de desarrollo para su futura aplicación e instrumento de cambio. Por el contrario –y a excepción de algunas que priorizan de más el aspecto inmobiliario, financiero o de relación social– las escuelas de arquitectura son ajenas a las problemáticas laborales actuales, las niegan, esconden y muchas veces las solapan. Varias generaciones recientes coinciden (coincidimos) en que el ideal del arquitecto ya no es establecer un despacho, consolidar algunos clientes, establecer una sociedad, ganar un par de concursos, salir en una revista y reclutar estudiantes como dibujantes.»
La enseñanza, de acuerdo al análisis citado, se encuentra en “una calma que desespera”. Yo diría que además las escuelas se encuentran distraídas: en muchas de ellas la prisa es por cumplir certificaciones externas y adoptar modelos educativos supuestamente innovadores o simplemente el léxico chocante que acompaña a dichos modelos, en el peor de los casos. Algunos de ellos, como el aprendizaje por proyectos, nacieron paradójicamente en los mismos talleres de arquitectura que ahora se ven obligados a innovar copiándose. Así los talleres de arquitectura se persiguen la cola en resolver los cómos, olvidando el porqué.
Volviendo a la paradoja de educación contra flotilla de taxis ¿es en verdad la falta de oportunidades de empleo bien remunerado el meollo del asunto? ¿O lo que demuestra el titubeo de una directora de carrera es el extravío de los objetivos de las mal llamadas universidades? Con toda claridad, Alberto Pérez Gómez nos recordaba en un taller para profesores de arquitectura: “No estamos entrenando mano de obra”. No en las Universidades.
Hay escuelas para todo. Comencemos por nombrarlas adecuadamente. Universidades hay muy pocas y en ellas se espera que esté albergado aún el conocimiento “anacrónico y vanguardista” al que se refiere Josep Quetglas. El texto lo trajo oportunamente Sergio Ortiz a una las varias conversaciones electrónicas que provocó La arquitectura no es suficiente:
«Una escuela de arquitectura que no quiera ser una oficina de expedición de títulos o un centro de adiestramiento ha de mantener los niveles de práctica profesional que eran la sabiduría del oficio de generaciones anteriores, para encontrar ahí, enfrentadas al conocimiento de nuestro presente, las formas del oficio de un tiempo futuro. El contenido de la enseñanza siempre debe ser, al mismo tiempo, anacrónico y vanguardista. Debe estar al margen, si no enfrente, del mundo de la eficacia y la aplicabilidad, del mundo de la rentabilidad inmediata, del mundo del mercado.»
Ni universitarios ni técnicos ¿en dónde estamos como arquitectos? En el léxico académico de moda, interdisciplinario y multidisciplinario son los trabalenguas favoritos. Y sin embargo, en lugar de estar formando socios fuertes en equipos de trabajo diversos, estamos formando impertinentes. Muchos recién egresados serán surfistas entrenados en la idea de que el arquitecto es capaz de opinar de asuntos que solo entiende superficialmente –como el propio urbanismo, para empezar. Es sintomático que por la mente de algunos de ellos pase sin pudor la idea de involucrarse en la moda o la música, escribir en una guía de viajes o revolucionar la movilidad urbana. Les hemos hecho creer que tienen una opinión “creativa” sobre todos los asuntos de la vida contemporánea. Esta banalización del conocimiento de los otros es el origen de la sustentabilidad de “render”, la ingeniería de ocurrencia, de los urbanismos de arquitecturas grandotas y los discursos pseudo-sociológicos y salvadores que están tan presentes en muchas entregas. Puras buenas intenciones montadas sobre bicicletas plegables.
Sin ir más allá, dentro de la misma disciplina, el equipo de surfistas termina siendo el escenario más factible a la hora de asociarnos entre nosotros. Todos preparados para dirigir, ninguno para profundizar -once números 10-. Los expertos en gestionar profesionalmente el proceso de una obra o de sellar correctamente un edificio a su exterior son tan escasos como los carpinteros ordenados. Ni hablar ya de los profesionistas capaces de generar en papel un proyecto ejecutivo correcto o de los estructuristas aliados de una idea arquitectónica propositiva. Podría haber escuelas para todo, porque hay lugar en la profesión para ellas, siempre y cuando su vocación se encuentre asumida sin prejuicios.
Suele reconocerse en los talleres de diseño la columna vertebral de la formación del arquitecto, del proyectista al menos. El acto de diseñar es una síntesis sofisticada de concomimientos diversos, incluso divergentes. En plan de provocación ¿sería posible que la eliminación del taller de proyectos de algunos programas académicos acabe con las ambigüedades y contribuya a la creación de buenas escuelas de especialistas?
Por otro lado, no estamos siendo capaces de formar tampoco buenos bufones. La idea del bufón –the jester– nos fue compartida por el arquitecto Jan de Vylder durante el congreso “Creative Adjacencies”, un encuentro sobre el aprendizaje de arquitectura, el urbanismo y el diseño en la ciudad de Ghent. La labor del arquitecto como comentarista incisivo e informado, involucrado y al mismo tiempo al margen de la transformación de las ciudades y del pensamiento, solo es posible cuando se encuentra bien fundamentada en el oficio y la reflexión crítica. Esto es, en la delicada vocación de entender y formular las preguntas, antes siquiera de apresurarse “a resolver los problemas”. Dicho de otra manera, solo hay bufones serios. Los bufones sin oficio son simplemente payasos: practicantes de la sorpresa por la sorpresa misma. Cabe aclarar que el bufón –y esto es ya una conjetura mía- puede no tener asegurada siempre su remuneración. Y debe además estar dispuesto a lidiar con el Rey, en cualquiera de sus investiduras.
Entonces, en el exceso evidente de escuelas de arquitectura y descontando a los buenos choferes y administradores de flotillas de taxis que, en una situación deseable de país, también deberían ser adecuadamente entrenados para ejercer su oficio ¿cuántas de estas escuelas serían capaces de educar especialistas, técnicos rigurosos y al día que puedan integrarse con autoridad y pertinencia en los equipos que están construyendo nuestras ciudades y nuestro entorno físico en el sentido más amplio? Y porque son deseables también ¿con cuántas escuelas de los bufones descritos por Jan de Vylder podríamos contar? ¿Dónde están y cómo son los formadores –serios- de bufones –serios-?
Está por iniciar otro semestre. En algunos talleres de proyectos ya se estará planeando un viaje que no tiene fines formativos ni metodologías de estudio claros (más allá de la práctica del turismo de sus organizadores). Algunos otros, a falta de rigor y creatividad para hacerse de un sitio, ya pensarán en usar –otra vez- el terreno ocupado por algún edificio significativo o de plano catalogado. La mayoría ni siquiera estará pensando en escribir un syllabus y establecer siquiera una postura de diseño –ya no se diga intelectual o política- . “Hay que escribir el punto de partida del taller con cuidado. El proceso lingüístico comunica valores y permite una resonancia en el estudiante”, recordaba también el doctor Pérez Gómez.
En las escuelas que asuman el reto de seguir formando proyectistas, antes de comenzar a reformular los planes de estudios, habría que ponerse serios sobre la manera en que implementamos los actuales. Lo primero es importante. Lo último es urgente y básica responsabilidad profesional. No está de más recordar que, a falta de flotilla de taxis, algunos colegas ya han estacionado sus manuales y su letargo en las aulas.